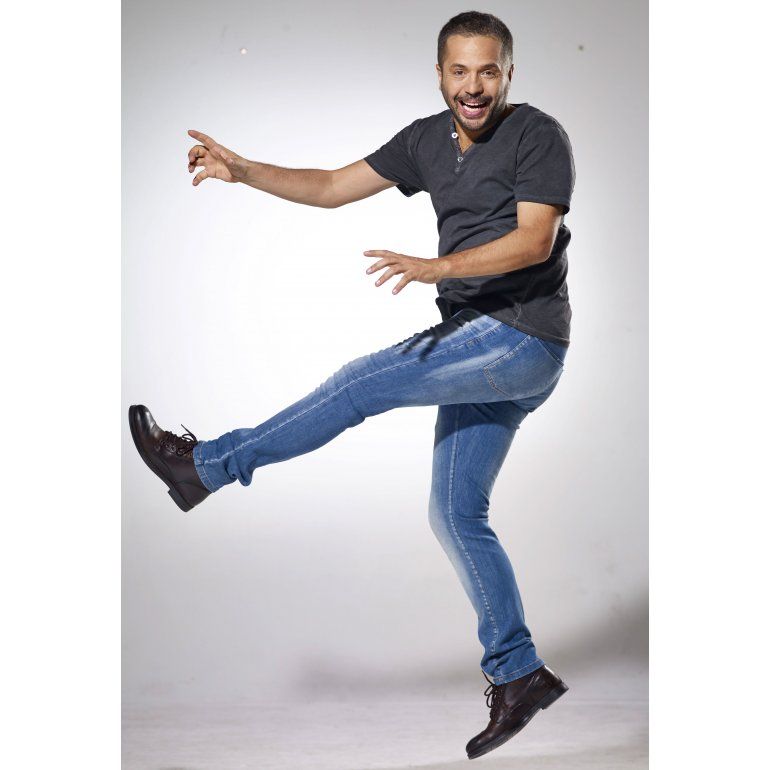Empezó con la consigna de escribir un texto que acompañara la edición de un dvd con nuevas versiones de sus canciones. Y terminó haciendo un libro que le descubrió una nueva pasión la literaria- y le permitió compartir, con una precisión infrecuente, las coordenadas de su vida/obra. "Ahora tengo claro que en este disco-libro lo fundamental fue el libro", dirá Daniel Drexler en uno de los giros de su discurso en los que lanza una definición como estampida, después de una acumulación de indicios que va ordenando sin prisa. El uruguayo, hermano menor de Jorge, editó Tres Tiempos, título que refiere a sus últimos discos, Vacío, Micromundo y Mar Abierto. El relato arranca por el tercer álbum porque allí es cuando el también médico otorrino comenzó a asumirse "definitivamente como músico". Cada capítulo toma un disco y describe con hondura y claridad la condición existencial en que se encontraba al hacerlo y el estado científico/filosófico que le daba marco al artista y fatalmente a su obra. El anexo lo reservó al templadismo, esa caracterización en tránsito que alumbró en 2002 sobre la canción del sur de Brasil, el litoral argentino y el Río de la Plata -la geografía del mate-, como un nuevo centro cultural y que hoy es más visible por los crecientes cruces de músicos de la región.
l ¿Cómo resultó hacer el libro?
-Fue una liberación encontrar la prosa, acostumbrado como estaba a lo acotado del discurso científico o incluso a la canción. Y fue una catarsis, sobre todo en el tema del templadismo, que es una mirada a diez años de que surgiera en la que pude decir claramente lo que pienso.
l ¿Te molesta o te parece natural que, como escribiste músicos y periodistas caracterizaran al templadismo de modos diferentes al tuyo?
-Me parece natural porque yo mismo no lo tenía definido. Además, no me siento dueño del templadismo. En el libro sólo aproveché para aclarar que no es un movimiento. Lo entiendo como un catalizador de encuentros y me entusiasma la cantidad de cosas que pasaron con (el riograndense) Vitor Ramil como disparador. El templadismo es una cuestión viva, dinámica, cuando solidifique va a estar muerto...
l Llamó la atención que no ubiques dentro del templadismo.
-Nadie forma parte. Es una herramienta de debate y no quiero que sea un chaleco de fuerza para mis canciones. Cuando uno empieza a hablar de identidad regional fácilmente se puede desplazar a una idea reaccionaria. A mí me interesa la antropofagia: no dejar lo propio pero incorporar todo. Al arte que lo encasillen le juega en contra. Y, bueno, como el límite es frágil, quise dejar claro eso, que no tiene autoridades ni es un movimiento.
l ¿El templadismo podría haber surgido décadas atrás, en tiempos de "modernidad sólida", como solés decir? El paisaje geográfico y social ya estaba...
-Si se hubiera planteado en la modernidad sólida sí sería un movimiento. Hoy los ismos no se dan muy bien. En los 70 los elementos estaban pero la maduración de esos estados eran distintos. Era un momento adolescente... Hoy ya no hay necesidad de reafirmarse. Mirá, en Uruguay recién se dejó de pensar que terminaríamos siendo parte de Brasil y, especialmente, de Argentina sucedió en la década del 20 del siglo pasado. Cuando vas perdiendo el miedo va disminuyendo la necesidad de afirmación, que es un gesto forzado justamente por la comunión que hay con Argentina. Bueno, hoy más lejos de aquel tiempo, podemos encontrarnos sin miedo en una idea regional. Los flujos fluyen de otra manera. Hoy los proyectos con base en Porto Alegre, Montevideo y Buenos Aires cuentan con muchas más chances.
l ¿Cómo juega el templadismo con el concepto "rioplatense"?
-Se superponen mucho. A mí ahora lo rioplatense me seduce menos porque deja de lado 30 o 40 millones de personas, con su enorme peso cultural. Era lo que me pasaba antes, que desde Uruguay miraba para Argentina y me perdía el sur de Brasil. Si de pasada veía un gaúcho tomando mate no entendía; hoy en cambio es un mundo propio esa región. Y en Porto Alegre usan el término "platino", que engloba el litoral argentino.
l ¿En Mar Abierto hay un retorno al estado de Vacío?
-La de Vacío fue una etapa de total introspección. Micromundo fue de mucha locura: salí de Uruguay, en giras muy under en Europa, de hacer dieciocho boliches en un mes. Después volvía a Uruguay y vivía con lo que había sacado cinco meses. Fue un momento de plenitud, de mucha información, de conocer gente, de absoluta diversidad. La vida es en ciclos: de la plenitud al vacío y vuelta. Y Mar Abierto, sí, es un poco un retorno.
Para Drexler, Tres Tiempos fue "salir de una zona de confort" e intentar algo distinto después de cincos discos solistas. Y el recorrido le sirvió para poner su trayectoria en perspectiva y -en un artista con una relación tan compleja con la tradición familiar que, aunque no le cerró puertas, lo imaginó médico- imprevistamente cerrar el círculo con su padre otorrino como él que luego se convirtió en escritor.
l ¿Hiciste el libro de un tirón o había tramos ya escritos?
-Había un 10 o 15 por ciento escrito, pero lo terminé reescribiendo. Estuve tres meses en La Paloma dedicado a escribirlo. Fue revelador escribirlo porque no creí que algo me apasionara tanto como escribir canciones. De golpe sentí que venía corriendo con una bola atada al pie. En medicina te dicen "tenés doscientas palabras para un resumen" y ni podés soñar con una metáfora o una imagen que no esté sustentada en la bibliografía. En la canción, tenés que contar una historia en tres versos, respetar la armonía, la melodía. Y escribir prosa es la libertad absoluta. Además, me gusta el proceso de escribir, el silencio en que trabajan los escritores, que es un contrapeso de la vida loca de la ruta.
l En coincidencia, tu papá también escribe.
-¿Viste? Mi viejo quiso que seamos médicos sus hijos. Y tanto Diego como Jorge como yo terminamos en la música, lo que abrió más canales de comunicación. Por ejemplo, si le digo a Jorge que estoy sufriendo con una canción, hay una empatía automática. Y se metió a escritor mi viejo... Mirá mientras hacía el libro, él estaba en otra casa de La Paloma con el suyo".